Pensar es bueno, pero hacer el bien es supremo
- migueldealba5
- 19 may 2022
- 5 Min. de lectura


Por: Fernando Silva
La calidad humana tiene que ver con poner claridad, inteligencia y conocimiento a lo que cavilamos y en cómo la consumamos. De esta manera, podemos considerar que el sentido de la vida está en pasarla bien y en hacer que ese bien trascienda hacia otros con el digno ejemplo individual, observando, reconociendo y corrigiendo las deficiencias como encumbrando las virtudes. Lamentablemente, el complejo de superioridad que se manifiesta en buena parte de la humanidad, nos ha llevado a desfavorables y hasta repugnantes circunstancias, ya que para que estas personas se sientan «seguras» tienden a minimizar a otros actuando de forma arrogante y prepotente, alterando de muchas maneras a familiares, parientes, amigos, sociedades… Aún más, cuando ponderan, espolean y se conducen encomiando teorías políticas, económicas y morales que tienden a someter a sus semejantes al intentar imponerles la oficiosidad imparcial de gobiernos frente a sus gobernados e incitando radicalismos en sociedades progresivamente vulnerables. Paradójicamente, quienes manifiestan tal síntoma —característicos de una enfermedad— lo hacen como un acto de defensa inconsciente, por lo que suelen carecer de autoconfianza e incontrovertible síndrome de inferioridad, por lo que su demostración de valores fundamentales para elevar la calidad humana se vuelve ininteligible, lo que les dificulta atraer a sí, conductas que les faciliten elaborar comportamientos en pro del bien hacer.
En esa combinación de factores y situaciones, nocivos grupos sectarios se valen de personas en estas condiciones —mismas que se centran más en sus debilidades que en sus fortalezas— volviéndolos candidatos idóneos para adoptar, obedecer y ejecutar, sin cuestionar postulados, actos que amparan retorcidas y hasta ilegales subvenciones de entidades dogmáticas, socio-políticas y económicas radicales, conducentes a insertar podredumbres prácticas frente a las innovaciones en bien de todos, difundiendo perversas ideologías con artilugios y medios a su alcance —principalmente en las redes sociales, con sus noticias falsas— que incitan a perniciosos absolutismos y encubriendo torcidos intereses. Curiosamente, en los medios masivos de comunicación, este tipo de fenómenos sociales ocupan algunos de sus titulares sin premura por indagar, deducir, expresar y debatir su auge, así como sin cuestionar el ignominioso ascenso de este conjunto de ideas embusteras y de línea ideológica dura.
En tal escenario ¿Es posible asegurar que cada ser humano deposita en su reflexión la responsabilidad de su conducta y en su cognición la oportunidad de encauzar su voluntad para realizar actos de bien o de mal? Así como ¿La conciencia puede ser correcta como errónea? Por lo tanto, si tales entornos pueden ser tangibles o intangibles, nuestra subsecuente decisión podría ser la de identificar si existen las normas éticas necesarias en el juicio que otorgamos cuando razonamos diversas situaciones, de ahí la importancia de respondernos la siguiente cuestión ¿Qué es el bien? Ya que no es un concepto superficial que pueda ser comparado con algo simplista y, por ello, la idea que se concibe puede incluso llegar a ser irrestricta. Lógicamente, no todo conocimiento lo es por definición, entonces, si no podemos precisar qué es el bien, no necesariamente podemos considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo, por lo tanto, que no identifiquemos con veracidad qué es aquello que determinamos como sensato o irracional, conveniente o intolerable, bueno o malo… Tampoco quiere decir que sea lo que corresponde categóricamente a la ecuanimidad o a la imparcialidad.
Sin ambages, todos hemos generado actitudes hacia otras personas, sucesos o cosas con las que tuvimos acercamiento en algún momento a partir de tres elementos: Lo cognitivo, lo emocional y lo conductual, que corresponden a las expresiones psíquicas como el pensar, el sentir y la voluntad. De esta manera, una buena persona puede no conocer los conceptos éticos, pero actuar fundamentando sus valores en la dignidad, el afecto, la empatía, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, el bien común… Mientras que otra persona puede conocer los conceptos teóricos de la ética y proceder con actos que dañan la integridad física o psicológica de sus semejantes. De ahí que el bien, culturalmente hablando, fundamentalmente supone un orden social, así como hay un orden en el universo; en el planeta Tierra y en los ecosistemas; biótico en cada ser viviente; mental subordinado a la voluntad, y esta facultad de decidir y disponer la propia conducta, se ve ordenada por la capacidad de entender. Además, tener en cuenta que no podría haber orden si no hubiera límites, por lo tanto ¿Es menester vincular, inevitablemente, la fiereza de ánimo con la irracionalidad y las cosas absurdas que no tienen explicación sensata? ¿Qué tan implacable es el concepto de crueldad como la violencia por la violencia, en la que no se implanta una proporcionalidad entre los medios y los fines? Aquí, la delimitación de la agresión o la afabilidad —en el marco del sufrimiento o el disfrute— están liados a la educación desde los hogares y a la responsabilidad moral de cada uno de nosotros al influir en el comportamiento colectivo, a partir del inadecuado o correcto ejemplo individual que puede estar condicionado por lo que establece la sociedad en la que se reside.
Como marco de referencia, se podría decir que el individualismo liberal que influyó al concepto de «derechos humanos» no es compatible con el de «bien común». A la inversa y desde la antropología que concibe al ser humano como integrante de una sociedad en cuyo entorno ubica su realización y su sentido de vida, es posible defender que el bien común no es un límite a unos derechos subyacentes ilimitados, sino un factor definidor de su contenido. Como diría el conocido Dictum de Bobbio «Il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo e'oggi non tanto quello di giitstiftcarli, qitanto quello di proteggerli. E'un problema non filosófico ma político» (El problema básico de los derechos humanos hoy en día no es tanto el de justificarlos, sino de protegerlos. No es un problema filosófico sino político). Por lo tanto, en lugar de probar el contenido de los derechos con razones convincentes filosóficamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados Miembros se han centrado más en establecer instituciones y procedimientos de control, en lugar de hacerlos efectivos en bien de la humanidad, particularmente, de las personas en las naciones pobres del planeta. En esencia, se trata de un proceso perfectivo continuo, en el que la justicia es el paso de la potestad de obrar que comienza a formarse y afianzarse en la sobriedad y fortaleza ética, culminando en lo justo.
Con estos argumentos, es posible afirmar que la realización individual no se logra en solitario, sino en comunidad, por lo que es preciso que todos, haciendo buen uso de las virtudes, nos dispongamos de manera conciliada a la coexistencia con nuestros semejantes y todo ser viviente, apoyándonos en los valores universales que influyen en el ecuánime comportamiento, así como guardar distancia apropiada de doctrinas extremistas, sobre todo, pensando qué cultura estamos construyendo y cuál le vamos a heredar a los jóvenes e infantes.
.png)
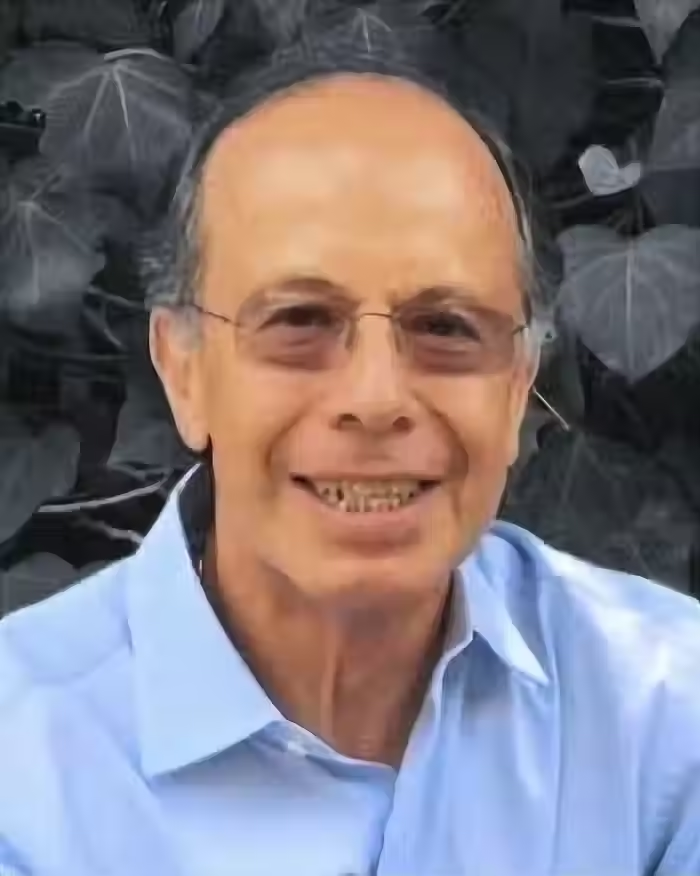


Comentarios